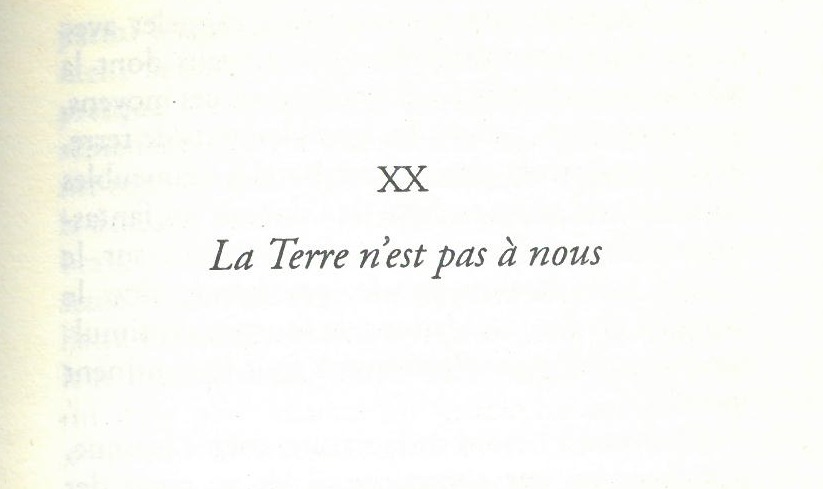La Tierra no nos pertenece
En su libro Testamento, publicado en 1994, el Abbé Pierre dedica un capítulo a la Tierra, esa «Tierra que no nos pertenece» y que tenemos que cuidar. Lejos de ser precursor de la ecología —de hecho, lo dice él mismo en el texto—, el Abbé Pierre nos transmite, no obstante, su mensaje, invitando a la humanidad a preservar la naturaleza, a frenar e invertir los daños que infligimos a la Tierra. Casi treinta años más tarde, este mensaje sigue siendo de actualidad y nos sigue inspirando mientras nos vamos hundiendo un poco más en una catástrofe ecológica.
Capítulo 20: La Tierra no nos pertenece
"A veces hay que dejar que la naturaleza siga su curso. A veces hay que escuchar a la Tierra. Sus maneras son rudas, pero es siempre un pedagogo irremplazable.
La Tierra es siempre fiel al ritmo de las estaciones, de los periodos de somnolencia y de fecundidad. Cumple generalmente sus promesas con los que no solo la trabajan, sino que, además, saben tomar precauciones y protegerla. Si a veces es tacaña, su misma avaricia se convierte en una lección que ridiculiza las aproximaciones individuales y colma a los que han sabido organizar la cooperación y las reservas a gran escala.
Su caprichos, que pueden ser terribles y acarrear horribles tragedias a los hombres, subrayan esta lección rigurosa, repitiendo que el hombre solo sobrevive y se realiza siendo solidario. Sí, la Tierra es una escuela de sabiduría.
Sus caprichos deberían recordarnos con qué alegría dilapidamos los medios que la ciencia pone a nuestra disposición. Con estos medios podríamos predecir los teremotos, construir, donde fuese necesario, edificios resistentes a los seísmos, convertir el Everest en un fantástico castillo de agua, construir presas eléctricas sobre el Ganges o el Brahmaputra, protegiendo así a Bangladesh de las inundaciones periódicas que sufre, y proporcionando, al mismo tiempo, energía eléctrica a todo el subcontinente índio.
El ser humano necesita la naturaleza, incluso cuando, por necesidad o por obligación, vive en el corazón de las grandes ciudades. Durante la Tercera República, el abbé Lemire, un diputado que hoy sería cualificado de «izquierdista», lanzó la moda de los «jardines obreros», pequeños huertos cultivables cerca de las aglomeraciones urbanas, en los que cada familia, en sus horas libres, podía dedicarse a cultivar lo que quisiese. En algunos barrios todavía se pueden ver estas parcelitas bien colocadas unas al lado de las otras. Las hay muy cerca de aquí, en la región de Caux… Quizás fuese bueno resucitar esta fórmula.
Saber predecir el tiempo, saber plantar o abonar, entrar en el ritmo de las estaciones, poner desde muy pequeños a los niños en contacto con la naturaleza, que les enseñe el respeto a la vida, es algo esencial para el equilibrio humano.
Entre nosotros, la actitud que prevalece generalmente ante la fruta o ante el grano de trigo es la de consumirlos inmediatamente. La gente que piensa así tendría que haber visto cómo, en los países azotados por el hambre, la cabeza de familia preserva —con el uso de la fuerza, si es necesario— una parte de la cosecha para sembrar. Esta es, de hecho, una de las cuestiones que más me preocupan, cuando nos muestran imágenes de Somalia o de Sudán. ¿Enviarles ayudas? ¡Bravo! ¿Pero se ha previsto enviar también la simiente para que puedan seguir sembrando? Es algo que nadie nos dice. Y además, los somalíes, masivamente desplazados, no saben qué suelo pisarán mañana o si tendrán derecho a labrar un pedazo de tierra para sembrar. Para ellos, la patria es, ante todo, un lugar para poder sembrar.
¿Qué son, en cambio, estos campos llamados de «acogida»? Las imágenes que nos muestran presentan enormes campamentos en medio de terrritorios estériles. Estos campos son campos de concentración, más que de acogida. ¿Cómo no van a estar desesperados sus moradores? Hay que exigir, pues, a los organismos de ayuda humanitaria, que entreguen a cada familia y a cada etnia la tierra sobre la que, por un acto de fe en la naturaleza, volverán a reencontrarse en la próxima época de la siembra con el gesto sagrado del sembrador.
Algunos de nosotros todavía recordamos cómo nos regañaban nuestros padres cuando tirábamos el pan. Entonces, el padre o la madre se enfadaban y decían: «Hay que respetar el pan, porque hay mucha gente, cerca y lejos de aquí, que no lo tienen». Sería conveniente que los chavales de hoy tomasen conciencia del carácter sagrado del pan, que es necesario para todos, pero que no pertenece a nadie.
La Tierra no nos pertenece. Esta noción fundamental la recuerdan hoy los ecologistas. Obviando todos los fenómenos parasitarios que también aquí pueden darse, considero que esta nueva atención al medio ambiente es un acontecimiento capital en la historia de la humanidad. De ahora en adelante miraremos con otros ojos la actividad humana. Hasta ahora se explotaba la tierra como el que aprieta una esponja, sin límite alguno y con una obsesión: actuar más rápido que el vecino para terminar ganando el juego de la competencia. ¡Qué desastre!
Gracias a Dios, la gente ha comprendido que hay que abandonar esta forma de explotación sin freno, que hay que dejar de producir sin tener en cuenta los efectos catastróficos de la polución.
Durante milenios, la humanidad se ha desarrollado destruyendo los bosques. Lo ha hecho —y continúa haciéndolo— sin tomar las debidas precauciones. ¡Buena prueba de ello es lo que está pasando en la Amazonía! Afortunadamente, también hay países del Sahel, como Burkina Faso, que han puesto en marcha grandes campañas de reforestación.
Conscientes del daño causado a lo que hoy llamamos medio ambiente, conscientes de que estamos cortando la rama en la que estamos sentados, tenemos que encontrar soluciones y ponerlas en práctica sin tardanza.
Ante este problema, no hay respuestas únicas, hay que aplicar la experiencia. Yo sigo confiando en el ingenio humano. En vez de destruir miles de hectáreas de bosque sin las que a la Tierra podría faltarle el oxígeno y el agua, tenemos que inventar los medios para calentarnos y alimentarnos sin seguir atentando contra la naturaleza. En vez de entregar a los pueblos que pasan hambre cargamentos de alimentos que a menudo se pudren antes de ser distribuidos, ofrezcámosles semillas adaptadas a su tierra y abonos que no sean agentes de polución. Y, dado que la química permite fabricar materias totalmente nuevas, que añadidas a los frutos de la naturaleza, son susceptibles de responder a las necesidades de una humanidad cada vez más numerosa, dediquémonos a investigar en este campo con absoluta prioridad.
Los urbanistas deberían escuchar las lecciones de la naturaleza. Yo mismo, en 1954, no supe hacerlo. Estaba muy presionado por la necesidad de entregar las llaves de sus casas a las familias sin techo, casas que en algunas de estas «cités de emergencia» han sido construidas a toda prisa sobre los vertederos municipales, únicos sitios que algunos ayuntamientos nos quisieron conceder. Los inmuebles se agrietaron rápidamente y las paredes eran tan finas que no había intimidad alguna. (Afortunadamente, la inmensa mayoría de los edificios se han mantenido en pie y cuarenta mil familias han podido tener una vivienda).
Me agobia también la responsabilidad de otro defecto de estas cités. Presionado por las súplicas de las jóvenes parejas, no supe imponer a los arquitectos los espacios verdes y las áreas de juego indispensables… Y no hablo de esos centímetros de césped bien cortado, sino de auténticas praderas en las que los chavales pudieses jugar a sus anchas.
Me encanta ver cómo en estos últimos cuarenta años han surgido barrios nuevos y mejor dotados por todas partes. Pero aún así, cuando los visito, siempre termino preguntándome: ¿dónde está el alma que habita la ciudad?"